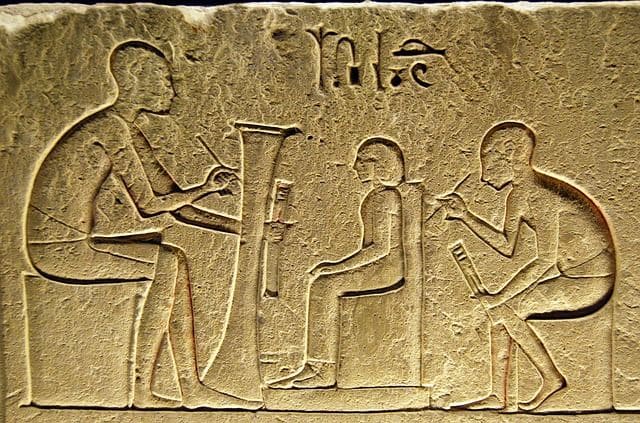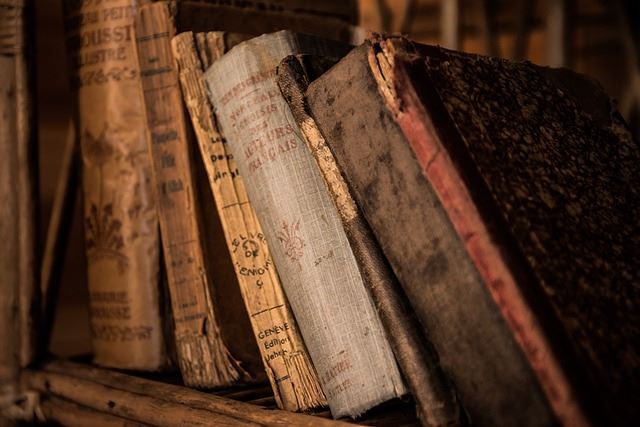Lo que los premios literarios tienen en común con el resto del mundo cultural es esta obsesión por fabricar prestigio. No el prestigio que nace del tiempo y de la relación entre una obra y su público, sino el de cartón piedra, rápido de montar y barato de producir. Un prestigio de alquiler.
Te sugiero acompañar la lectura de Prestigio de alquiler: el poder detrás de los premios literarios con la narración del propio autor.
Un premio literario, en teoría, es un reconocimiento al talento. En la práctica, es un acto de poder.
No hay que tener mucho olfato para darse cuenta de que lo que se viste de homenaje casi siempre funciona como una operación de control. La puesta en escena puede ser más o menos elegante: una gala en un teatro histórico, un acto municipal con banda de música, una foto con políticos en la portada del periódico local etcétera. El mecanismo es siempre el mismo: alguien con poder decide qué obra literaria hay que elevar por encima de las demás. Y al hacerlo, decide también qué obras quedan fuera.
En los premios literarios siempre hay dos ganadores. El que sube al escenario y el que lo ha puesto ahí. Y casi siempre, el segundo es más importante que el primero. El escritor se lleva el cheque, el aplauso, las entrevistas, la pegatina en la portada. El premiador se lleva otra cosa: la capacidad de orientar qué libros se leen, qué autores se hacen populares, qué discursos se validan. En otras palabras: poder sobre la intención. Y eso, en el mundo cultural, es la joya de la corona.
No importa si es un premio gigantesco como el Planeta, que reparte cheques millonarios y titulares en telediarios, o uno modesto en una capital de provincia. La lógica es la misma: la legitimidad no se gana en la relación directa entre autor y lector, sino en la bendición de un comité, un jurado o una institución que dice «este es el bueno». Como si la literatura necesitara árbitros.
El discurso oficial es conocido: «queremos apoyar el talento, visibilizar a nuevos autores, contribuir a la cultura». Y habrá casos en los que eso sea cierto, pero la mayoría de las veces basta rascar un poco para encontrar lo que de verdad mueve el engranaje. Puede ser puro negocio editorial: premiar al autor que interesa comercialmente, hinchar su perfil y colocarlo en todas las mesas de novedades antes de Navidad. Puede ser ideología: favorecer obras y estilos que encajan con la visión del mundo del premiador, relegando todo lo que incomode. O puede ser propaganda disfrazada: premiar a un escritor que, en teoría, piensa distinto, para vender una imagen de apertura y tolerancia que no se practica en la realidad.
A veces incluso es más simple: un favor entre amigos. Hoy por ti, mañana por mí. Tú me votas este año, yo te voto el próximo. El premio como moneda de cambio.
Lo que los premios literarios tienen en común con el resto del mundo cultural es esta obsesión por fabricar prestigio. No el prestigio que nace del tiempo y de la relación entre una obra y su público, sino el de cartón piedra, rápido de montar y barato de producir. Un prestigio de alquiler.
En la música, se parecen a esos festivales que dicen apostar por la escena independiente pero que siempre cierran con las mismas bandas de discográfica grande. En el cine, a los festivales que reparten premios a películas que ya tienen distribución asegurada y apenas dejan hueco a quien rueda con dos duros. En la universidad, a los títulos honoris causa que se entregan a políticos o empresarios para que su nombre aparezca en la web de la facultad.
Es el mismo patrón: una institución necesita reforzar su imagen, así que se asocia con una figura pública para prestarse mutuamente legitimidad. El autor recibe el sello de prestigio y la institución recibe el brillo de «haber descubierto» o «haber respaldado» a ese autor. Como un intercambio de favores, pero con fotos oficiales y discursos grandilocuentes.
En todo este mecanismo, el lector —que es quien debería importar— se convierte en una figura secundaria. Se le invoca en los discursos, se le cita como motivo de todo el esfuerzo, pero en realidad es un actor de reparto. Lo que cuenta no es que el libro guste al lector, sino que llegue a sus manos con el sello de calidad que la institución ha decidido otorgar.
Es un juego peligroso, porque convierte el gusto en algo dirigido. La gente no llega al libro por curiosidad o recomendación directa de otro lector, sino porque ha sido «premiado», «seleccionado» o «recomendado» por quienes manejan el escaparate mediático. Es un filtrado que condiciona la oferta antes incluso de que llegue a las librerías.
En este sentido, el único premio literario que importa es el que un lector concede en silencio cuando cierra un libro y sabe que algo se le ha quedado dentro. Todo lo demás —los galardones, las fotos, las portadas con medalla— es ruido. Y cuanto más ruido hay, menos se oye lo que de verdad tendría que escucharse.
Uno de los efectos más perversos del prestigio fabricado es que termina decidiendo qué libros llegan a existir. No me refiero a que haya censura directa —aunque en algunos casos la hay—, sino a algo más sutil: la selección previa.
Una editorial grande no apuesta a ciegas. Si sabe que cierto tipo de libro es más susceptible de ser premiado, tenderá a publicarlo antes que otro que no encaje en ese molde. Esto significa que muchos libros nunca se escriben, o si se escriben, no se publican, porque su autor sabe que no tendrán hueco en un mercado donde la visibilidad depende de pasar por los mismos aros.
El resultado es un ecosistema literario domesticado: seguro, previsible, sin sobresaltos. Si un libro desafía de verdad los gustos oficiales, tiene muchas menos posibilidades de ver la luz. Y si la ve, lo hará en circuitos marginales, con poca distribución, condenado a quedar fuera del radar de los grandes medios y, por lo tanto, fuera del alcance del lector medio.
Por otro lado, la universidad, que debería ser un espacio para abrir el horizonte cultural, a menudo actúa como caja de resonancia de ese mismo sistema. Los planes de estudio se llenan de autores y obras «consagradas» por los mismos premios y las mismas instituciones que dominan el mercado. Se construye así un canon de laboratorio: un conjunto de nombres y títulos que se presentan como incuestionables, no porque el tiempo los haya probado, sino porque han sido bendecidos en vida por el aparato cultural.
Esto no solo afecta a lo que se enseña, sino también a lo que se investiga. Hay más becas, más congresos, más publicaciones académicas sobre autores premiados, lo que refuerza su posición y su visibilidad. Mientras tanto, obras que podrían ser igual o más relevantes quedan enterradas porque no encajan en la agenda del prestigio oficial.
La universidad, sin quererlo o queriéndolo, se convierte así en un multiplicador del mismo sesgo que domina el mercado editorial.
¿Y la prensa cultural? Salvo contadas excepciones, ya no es un espacio para la crítica independiente. Funciona como escaparate coordinado con las editoriales y festivales. Las entrevistas salen en la misma semana que el premio; las reseñas aparecen con tono promocional; las portadas de suplementos se sincronizan con la campaña publicitaria.
Aquí no hay misterio: los medios viven de la publicidad, y las grandes editoriales son anunciantes clave. Si una editorial invierte en promocionar un premio, no va a arriesgarse a que ese premio sea cuestionado en las páginas del mismo medio que está cobrando por su campaña.
El resultado es que el lector rara vez ve opiniones críticas en el espacio público. Lo que se presenta como «cobertura cultural» es, en realidad, un boletín publicitario. El discurso que se repite es siempre el mismo: el premiado lo merece, el jurado es independiente, la cultura está de fiesta. Pero la fiesta es privada y la entrada es con invitación.
En este escenario, el lector es la única variable que no pueden controlar del todo. Pueden orientarle, seducirle, manipularle con marketing y ese prestigio fabricado, pero no pueden obligarle a leer ni a aceptar el canon. Por eso, el peligro para este sistema es un lector desconfiado, que no se deja impresionar por los premios ni fajas promocionales.
Un lector que sabe que la mayoría de los grandes premios no son panaceas literarias, sino faros que alumbran solo en la dirección que interesa. Que entiende que una obra valiosa puede estar arrumbada, y que a veces hay más verdad en un libro marginal que en la novedad más promocionada.
El problema para el aparato cultural es que ese lector, cuando los demás lectores lo encuentran, es contagioso. Habla, recomienda, presta libros, rompe el circuito cerrado. Y ahí es donde la relación entre autor y lector —esa que intentan interrumpir con premios y prestigio prestado— vuelve a ser directa, libre y peligrosa para el orden establecido.
No hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos. Los tenemos cada año, repetidos como si fueran una coreografía. El gran premio de otoño que siempre «sorprende» con un ganador que, curiosamente, ya tenía lista la tirada de cien mil ejemplares. El premio local donde el alcalde posa sonriente junto al autor, que resulta ser colaborador habitual del periódico municipal. El galardón universitario que recae en un escritor cuya obra, casualmente, encaja al milímetro con la ideología del rectorado.
También están los casos más retorcidos: premios concedidos a autores críticos con el poder… pero que en la práctica sirven para blanquear a ese mismo poder. Se premia al disidente controlado, al rebelde de escaparate, que protesta, pero no desordena nada. El mensaje es claro: «Aquí hay pluralidad, aquí cabe todo el mundo». Y mientras tanto, los incómodos, los que de verdad cuestionan el tinglado, quedan fuera de foco.
La historia, sin embargo, es terca. Muchas de las obras más importantes de la literatura no ganaron premios en su momento. Algunas fueron ignoradas, otras ridiculizadas, otras rechazadas por editoriales que luego presumirían de ellas cuando el viento cambió. Lo que las salvó no fue la bendición de un jurado, sino el juicio del tiempo y la defensa que hicieron de ellas sus lectores.
Eso es lo que el aparato cultural no puede fabricar: la relación íntima entre un libro y quien lo lee. Pueden simularla, pueden publicitarla, pero no pueden forzarla. Y esa es la grieta por la que se cuela todo lo que a mi modo de ver vale la pena.
Así que, la próxima vez que veas un libro con un gran premio estampado en la portada, pregúntate no solo si el libro es bueno, sino por qué ha sido premiado. No para caer en el cinismo fácil de pensar que todo es corrupción, sino para entender que, en la cultura, como en la política, el poder se cuela dónde puede, y pocas cosas dan tanto poder como decirle a la gente qué merece su atención.
La única resistencia posible es leer sin pedir permiso. Seguir el propio olfato. Escuchar recomendaciones de otros lectores, descartando los cantos de sirena. Y recordar que el prestigio real no se concede en una gala: se gana en la cabeza de quien cierra un libro y piensa que ha leído algo que le acompañará para siempre.
Todo lo demás —los flashes, las medallas, los discursos— es solo decorado. Y en cuanto apagan las luces, ese decorado no vale nada.
Este artículo está protegido bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).
Gallego Rey